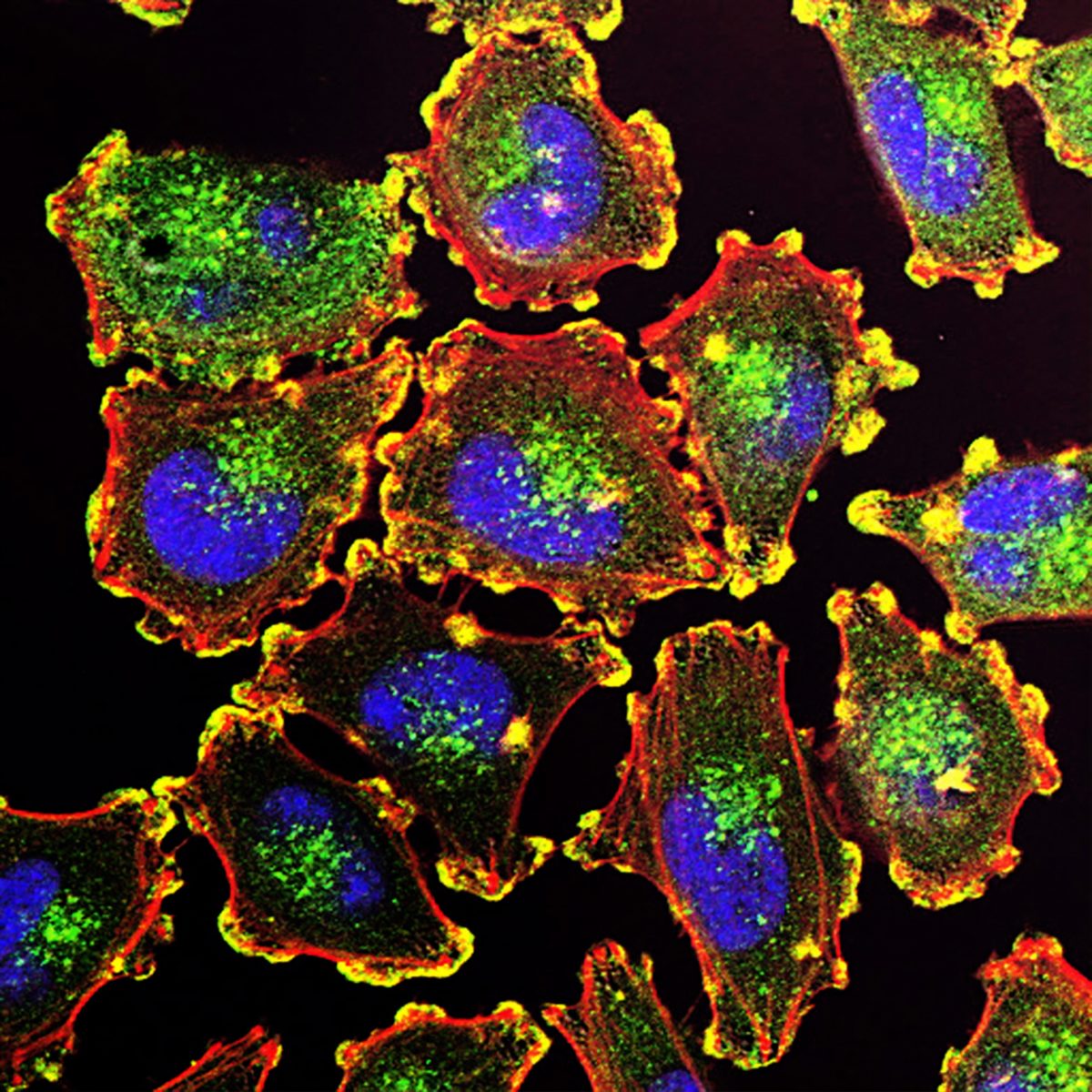Entre 2013 y 2017 dirigí en la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano una asignatura electiva llamada Movilidad y estilo de vida. En ella le proponía a mis estudiantes revisar críticamente sus estilos de vida partiendo de sus sueños, aspiraciones o metas.
Serían cerca de cuatrocientos los estudiantes de casi todas las carreras de la universidad que la cursaron y que tuvieron por ejercicio en la primera semana de clase hacer un collage que representara sus sueños. No exagero al afirmar que, salvo en unos cinco o diez casos, todos soñaban lo mismo: tener una casita, un par de carritos, pegarse un par de viajecitos al año, hablar otro idiomita, fundar una empresita, tener una mascotica y, desde luego, ayudar alguno que otro desvalidito. Todo en diminutivo porque así es como, en tiempos de discursito de ascensor —“elevator pitch” —, aparentamos humildad mientras tratamos de convencer a un tercero de lo ambiciosos y capaces que somos.
Lo delicado del caso es que dicho ejercicio se hacía con la intención de poner en evidencia esa situación, pero después de repetirse y escucharse los unos a los otros el mismo sueño esquemático, la gran mayoría terminaba aún más convencida de que sus sueños eran completamente únicos. Pero esto no es para hacer un señalamiento en mis estudiantes, ¡faltaba más! Es porque es creencia de la sociedad occidental actual.
¿Por qué nos consideramos diferentes cuando soñamos a pesar de soñar todos básicamente lo mismo? El sociólogo francés François Dubet diría que las dinámicas de consumo difunden la idea de que comprar —o aspirar a— esta o aquella marca nos hace diferentes, cuando lo que sucede en realidad es que compramos para acentuar nuestra desigualdad, pues mostrarnos superiores a otros resulta sumamente útil en la lógica darwiniana de la meritocracia neoliberal. Así, los valores que adjudicamos a este vehículo frente a otro, a este destino de vacaciones o estudio frente a otro, a la marca de ropa que compramos frente a otras, responden a estructuras canónicas de superioridad o inferioridad social que facilitan la consolidación de una identidad, que nos confirman en una diferencia flácida y acentúan superioridades.
Lo anterior tiene una manifestación estética de idéntico comportamiento. El teórico del diseño Giovanni Cutolo se refiere a esto como la procura colectiva por conseguir un buen gusto objetivo, una forma de gusto preestablecida que otorga estatus y que, como es común en los cánones que soportan las estructuras de poder, ya ostentan quienes lo ejercen. Así las cosas, una persona de buen gusto con dificultad fragmenta el statu quo; por el contrario, lo nutre y legitima.
Y como el sistema penetra en la mente de las personas a través de la idea de éxito, como diría Richard Sennet, ¡qué más oportuno que nuestros sueños para consolidarlo! En su serie de cortos Conceptos clave del mundo moderno, el cineasta Elías León Siminiani da una lectura del fenómeno que, en aras de deslegitimarla, podría ser tachada de conspiranóica. A mí, por el contrario, me resulta reveladora: los sueños preestablecidos que la mayoría perseguimos fueron la forma más eficaz de controlar el soñador que la mayoría tiene dentro, ese que podría guiar a cambios sustanciales. Todos estos sueños tienen un nombre: el sueño americano.
Hoy en día, los sueños orientan nuestras vidas más que en cualquier generación anterior, y no porque perseguirlos como individuos nos garantice una vida plena, sino porque sostienen la retórica productivista rectora del sistema: “¡si quiero y me esfuerzo, puedo!” En la sociedad de la meritocracia, con suerte una de cada veinte personas cumple sus sueños y una de cada diez logra ascender en la escala social, dice Stiglitz. Pero Obama, en la convención demócrata de 2004, solamente mencionaría cuán grande es el país que le permitió a ascender a la presidencia, como uno entre miles de millones pero que podría ser cualquiera, porque a la larga eso es lo que vale: mantener en los soñadores la ingenua esperanza del “podría ser yo”. Así es como la excepción destruye la regla que los científicos sociales lleva tantos años demostrando. Así fue, como dijo Chomsky, que Obama pasó por la presidencia sin comprometerse con nada que realmente sacudiera al mundo como el presidente negro que se suponía iba a ser. ¡Pero soñador!
Ese mismo Obama, pero con cara latina, asiática, gordo, bajito, bigotón, se pasea en la convención de socios diamante de Amway o en el Herbalife Extravaganza. Las organizaciones multinivel, hoy tan criticadas, entendieron a la perfección y desde sus inicios el modelo de la meritocracia neoliberal y tomaron su retórica para explotar la cotidianidad de sus adeptos desde la fantasía de sus sueños: mostrar el testimonio de unos pocos exitosos es suficiente para evitar suspicacias y encaminar a los seguidores en una idea ilusoria de trabajo que simplemente transfiere dinero a las cuentas de sus superiores. Un círculo vicioso que a la larga evidencia que entre mayor sea la brecha, más mérito se percibe en el ascenso económico.
Claro, en el modelo social dominante sí hay trabajo palpable —aunque pronto los robots lo eliminarán—, pero esencialmente funcionamos igual: todos emocionados queriendo ser el próximo Elon Musk, viendo en Bill Gates y Steve Jobs el “exitoso de la puerta de al lado”, concentrados en cómo Christopher Gardner —el que representa Will Smith en la película de bolsillo del coach promedio— a punta de “verraquera” logró ser el único de los veinte candidatos en pasar la prueba, sin darnos cuenta de que lo más probable es que hagamos parte de los otros diecinueve o encarnemos a la esposa que, esforzándose más que el protagonista, todos menospreciamos. Nuestra mirada es selectiva a conveniencia, de nuevo, del statu quo.
Hace un tiempo, una conocida que andaba de visita en Creatorio —la empresa en que discutimos estos temas— dijo que había un lío desde que cambiamos las utopías por los sueños, y si bien es cierto que la idea de utopía debe ser cogida con pinzas, lo que comparto de su afirmación es que en la utopía era esencial el sentido colectivo. En los sueños, y por más que el de Luther King tuviera ese sentido también, lo cierto es que en el modelo neoliberal que nos convoca, es el sentido individual el que prevalece.
Por eso, si alguna vez quisiéramos tomarnos en serio la idea de cambio e innovación que tanto pregonamos, tendríamos que empezar por revisar nuestros sueños, pues el soñador tipo al que alentamos a nuestros jóvenes hoy, no es más que perpetuador del sistema, aplaudido por gozar de un empuje bastante ligero y pregonero de un pensar fuera de la caja que no se detiene a preguntarse en qué consiste ésta. Eso sí, basta con pedirle a alguien —así sea académicamente hablando— que mire críticamente sus sueños y darse cuenta de lo ciegamente aferrados que nos encontramos a ellos, para notar el largo trecho que tenemos por delante.
¿Que los niños son la esperanza? Lo dudo, si, como afirma el biólogo chileno Humberto Maturana, seguimos formando generaciones de niños sin tiempo para ser niños porque están ocupados siendo proyecto. Porque los sueños son la esencia de ese proyecto. ¿Que, entonces, necesitamos niños que creen sueños diferentes? Para eso, tendríamos que quitarles esa generación de padres creyentes en que la única forma de mostrarles su apoyo es alentándolos a cumplir tanto sueño insostenible preestablecido por el modelo. Es decir, tendríamos que formar padres que dejaran a sus niños ser, antes de amarrarlos a su idea —probablemente frustrada— de sueño americano.
Esperanza no veo, pero tampoco me interesa. Sin embargo, podemos empezar por dejar de preguntar a los niños qué quieren ser cuando grandes. Sospecho que esa pregunta puede ser el mayor crimen contra algún tipo de cambio sustancial. Sí, creo que necesitamos sueños nuevos pero eso, definitivamente, no es un problema técnico —ya veo venir un próximo libro de coaching: “Aprender a soñar creativamente” — sino fundamentalmente epistémico. Para eso hay que cambiar las categorías y, en ese sentido, me animo a hacer una propuesta más atractiva, al menos para mí que no creo en la esperanza sino en la creación: quitémosle los sueños a los niños y dejémoslos ser.
Y ya que estamos empezando año, dejemos de brindar por cumplir los sueños. Más bien brindemos por construir una sociedad que libere a los niños de sus sueños.